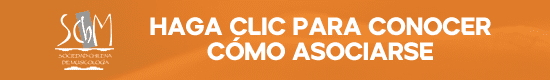A propósito del libro Etnomusicología redefinida. Traducciones para el siglo XXI conversamos con su editor y compilador, nuestro socio Jacob Rekedal, quien nos contó sobre el proceso de este proyecto y los temas que atraviesan esta publicación.
Hay veces en que dos trabajos paralelos pueden confluir en un solo proyecto. Es lo que le pasó al académico Jacob Rekedal con la publicación del libro Etnomusicología redefinida. Traducciones del siglo XXI publicado a mediados de este año.
En 2015 daba una cátedra de etnomusicología en el Magíster en Musicología Latinoamericana de la Universidad Alberto Hurtado -donde hoy está a tiempo completo-. En ese ramo quería introducir ciertos textos en inglés, pero sin sobrecargar a sus estudiantes con ese idioma, sobre todo si el posgrado tiene un enfoque latinoamericano. Al mismo tiempo era ayudante en la carrera de Traducción en la Universidad Católica de Temuco. Entonces se le ocurrió traducir textos de etnomusicología con sus alumnos, “porque además la disciplina en ese momento -y hasta hoy en día- necesita ampliar sus fronteras y tender más puentes con otras regiones”, señala Rekedal. Ahí es donde surge la iniciativa de gestionar un par de publicaciones y derechamente hacer un libro.
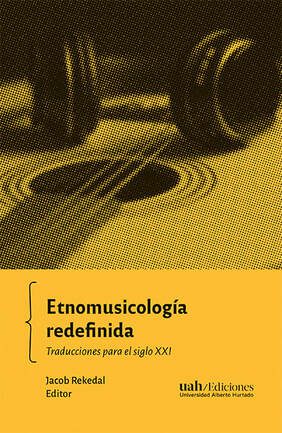 – ¿Qué hitos destacarías en el proceso de este libro?
– ¿Qué hitos destacarías en el proceso de este libro?
-En 2016 empezamos con esta idea. Un par de estudiantes. que menciono en el libro, como María Paula Torres y Constanza Oyarzún, dijeron “sí, démosle”. Fue fascinante. En la Universidad Católica de Temuco me pasaron una clase para transformarla en un taller de traducción etnomusicológica. El curso no sabía de esta disciplina. Como buenos traductores y traductoras empezaron a investigar sobre este tema y yo les di algunas orientaciones y unas charlas sobre lo que es la etnomusicología. Armaron pequeños equipos para hacer investigación de trasfondo, desarrollar glosarios y hacer contacto con los autores y las autoras. Así los estudiantes de pregrado transformaron los capítulos del libro en proyectos de semestre y algunos a tesis o de pasantía. Hicimos esto con nada de presupuesto. Pero todos, en cierta forma, fueron adquiriendo habilidades importantes en su carrera y conocieron nuevos temas. Yo era como etnomusicólogo del equipo. En el último periodo se unió el etnomusicólogo de la Universidad de Los Lagos, Javier Silva. Él se formó en Australia, entonces tiene muy buen inglés y también tradujo un par de textos. María Paula y Constanza siguieron hasta el final. Estas mismas traductoras ahora son profesionales. Constanza en otro ámbito, pero María Paula se dedica a la traducción y está haciendo trabajos musicológicos. Me gustaría pensar que encontró un campo especial con este libro así que realmente es muy interesante en ese sentido
– ¿Y en relación a los autores extranjeros?
Una de ellas, la etnomusicóloga estadounidense, Deborah Wong, -que fue una de las invitadas al lanzamiento del libro- escribió el primer texto. Ella fue mi profesora en la Universidad de California. En uno de los intercambios por correo electrónico entre 2016 y 2017, ella mencionó que la traducción y la etnomusicología son semejantes, porque siendo una disciplina etnográfica, ésta tiene el propósito de traducir códigos para que personas de diferentes sectores de la sociedad lo entiendan. Ahí como que hicimos “clic”. Hacemos algo significativo, porque la etnomusicología y la traducción tienen mucho en común, aunque los detalles y su quehacer diario sean diferentes. Por último, todas las personas que contribuyeron textos fueron muy receptivas y respondieron rápido con mucho interés en participar en el libro.
– ¿Por qué este libro es un aporte para la academia musicológica?
En términos simples creo que las diferentes regiones del mundo -y esto probablemente ocurre en muchas disciplinas- deberían interactuar más. El etnomusicólogo Philip Bohlman, uno de los autores del libro, toma la traducción como un hilo conductor y plantea que ella nos permite cruzar fronteras. Aprendí de él que el ejercicio de traducir debería tener un lugar más centrado en nuestro quehacer profesional, aunque, no sea constantemente parte de ello; porque cuando traducimos, cruzamos fronteras con nuestras ideas. Hay mucho que decir sobre la disciplina de la etnomusicología, que en América Latina y Estados Unidos es maravillosa. Como menciono en la introducción hay diferentes relaciones entre ambas regiones. También entre la investigación musical y otras áreas, como el nacionalismo, la identidad misma; las relaciones entre estados, naciones y pueblos originarios. Además, la relación entre la etnomusicología y la comunidad científica o la epistemología. Son relaciones que se manifiesten de forma muy diferente en América del Norte y América del Sur, a pesar de que estamos en una misma disciplina entre comillas. Entonces este libro sirve para abrir esa caja y hacernos entender mejor entre regiones
-En el conversatorio del lanzamiento se preguntó qué cosas en español se podrían traducir al inglés ¿has pensado en algunos artículos en los que se podría trabajar?
Si recorremos la producción etnomusicológica en el cono sur, aquí en Chile, los y las integrantes de la sociedad chilena de musicología tienen mucho que decir. Hay estudios etnográficos fascinantes de música popular, también de música mapuche, entre otros. También hay colegas en Buenos Aires, como Silvia Citro que tiene trabajos que serían muy interesante traducir. Pero esa recogida podría expandirse por todo el continente, porque realmente hay muchas cosas ocurriendo que son muy relevantes.
– ¿Por qué?
Por la razón de que hay una relación histórica de que, a los estudios etnográficos, antropológicos, etnomusicológicos, se financian y empiezan desde el hemisferio norte para llevarse a cabo el hemisferio sur. Obviamente eso ya ha cambiado. Sin embargo, la disciplina de etnomusicología en América del Norte está luchando por entenderse a sí misma en medio de ese bagaje colonial. Los conocimientos situados desde Sudamérica son como oxígeno fresco que necesitan allá. Por ende, los libros o artículos publicados aquí serán muy bienvenidos allá en inglés.
-En el lanzamiento del libro los autores cuestionaron su sistema de citación al ser mayoritariamente fuentes anglo/europeo. ¿Qué te parece eso?
Definitivamente es algo importante. Siempre debemos estar cuestionando a quien citamos y tratando de abrir nuestro horizonte de esa manera.
– En ese sentido ¿se podría decir que la academia ya está en un camino más abierto en este último tiempo?
Yo pienso que sí, que cuesta mucho y que hay harto por hacer. A veces se toman los términos en boga como “colonialidad” y “descolonización”, que no siempre se entienden correctamente en América del Norte. En mi experiencia, en América Latina hay mucha más claridad sobre lo que significan esos términos. La Sociedad Etnomusicológica de Estados Unidos (SEM) -de la que soy un integrante desde hace mucho años-, últimamente ha enfrentado una especie de crisis. A partir de 2020 ha tenido críticas internas hacia las prácticas que reflejan vetas racistas y colonialistas que aún están vigentes. Ahora, no podemos decir que todos etnomusicólogos de Norteamérica son colonialistas, de ninguna manera. De hecho, se nota en los textos que traducimos que hay muy tendencias fuertes y claras para revertir eses tipo de patrones. Quizás, y arriesgando a equivocarme, yo creo que en América Latina hay más claridad sobre lo que significan estos términos. Y no es decir que el camino es más fácil, pero es diferente. Los autores de algunos textos del libro como Gabriel Solís y Deborah Wong mencionaron la práctica de citación en el lanzamiento y que hacer la autocrítica es algo positivo. Así que es parte de un panorama mucho más amplio.